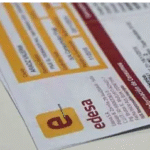Si en Salta se transparentaran las estadísticas sobre adicciones, se revelaría el impacto real que estas tienen en lo social, lo familiar, lo sanitario, en la seguridad pública y especialmente en niños y adolescentes.
Por Rodolfo Ceballos (*)
Los números que se difunden a la prensa —como un mantra de eficiencia psicoestadística— son meros conteos de pacientes atendidos, sin detallar sus antecedentes clínicos ni contextos sociales. Los datos reemplazan al conocimiento objetivo de los consultantes, reduciendo la complejidad a cifras desprovistas de densidad.
Esta forma opaca de comunicar abre interrogantes fundamentales:
- ¿Con qué indicadores específicos y visión estratégica opera la política pública de Salud Mental en la capital y el interior salteño?
- ¿Existen indicadores desagregados que ya fueron construidos, pero no se comunican?
- ¿O estamos ante un apagón psicoestadístico, donde ni siquiera se ha intentado producirlos?
La alta dirección de Salud Mental ha informado —con tono de comentarista— que “más de 3.700 personas accedieron a tratamientos especializados en lo que va del año. Además, se registraron unas 2.500 consultas en consultorios generales y 1.500 ingresos por guardia, muchos por cuadros agudos o descompensaciones vinculadas al consumo de sustancias”. Sin embargo, esta narrativa carece de profundidad clínica. No se informa cuántas muertes ocurrieron, ni qué tasas de abstinencia o recaídas se documentaron. La psicoestadística comunicada es superficial y desprovista de un trabajo inferencial minucioso. No extrae conclusiones particulares sobre la población de adictos a partir del análisis de los miles de casos que se atienden.
Según la Carta de Servicios de Salud Mental, el Observatorio de Salud Mental y Adicciones de Salta tiene como función la “recolección, procesamiento, análisis y publicación de información relacionada a la salud mental y adicciones”. También se encomienda a Vigilancia Epidemiológica la “creación de un sistema de información para conocer la realidad provincial”. Si estos objetivos se cumplieron, ¿por qué los sectores sociales interesados aún desconocen los resultados?
La opacidad estadística responde a múltiples sesgos: estructurales, metodológicos y políticos. Cuando se informa un conteo de pacientes, no se explican sus trayectorias, ni el contexto social de las cifras, ni se aclara qué ocurre con quienes no acceden al sistema público por miedo, estigma o falta de acceso. Esto genera una imagen falsa de baja prevalencia o concentración sectorial.
La burocratización de la salud mental ha debilitado su misión institucional. No se publican estadísticas desglosadas por tipo de intervención, enfoque de derechos versus enfoque punitivo, ni por edad, género, etnia o región. Tampoco se informa sobre la judicialización de consumos, el presupuesto ejecutado, ni la evaluación externa de calidad de los tratamientos.
Las estadísticas no evidencian la desigualdad en la distribución de dispositivos de asistencia. Los datos fragmentados dichos al pasar ante los periodistas no discriminan entre consumos problemáticos, recreativos, compulsivos o vinculados a la pobreza estructural.
Salud Mental no produce investigaciones, encuestas ni papers sobre las sustancias más consumidas. No informa sobre derivaciones, rechazos, internaciones, tratamientos interrumpidos o desintoxicaciones. El dato, fijado siempre en el mismo registro incompleto, se deslocaliza: no habita el territorio provincial, lo sobrevuela. Los guarismos son espejos de pacientes sin cuerpo que, para colmo, son atendidos si esperan un largo turno.
Esta reiteración del default informativo revela una política débil, sin estrategia de transformación. Responde más a la lógica de supervivencia burocrática que a una ética del cuidado de los ciudadanos psicológicamente más vulnerables.
Esa omisión estadística para con la sociedad es también el efecto de una institución líquida en salud mental que, en vez de liderar el apoyo contra las adicciones, claudica en esta era de poli crisis social y de multidependencias de las personas